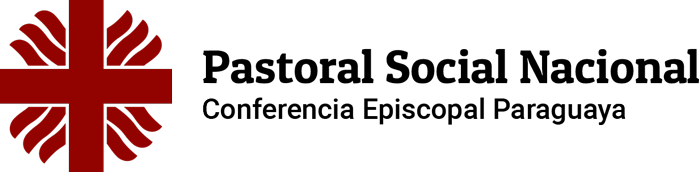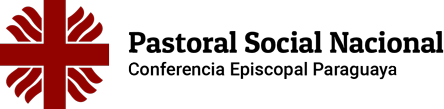10 Jul TIEMPOS Y TIEMPO DE DIOS (133). LA HERIDA INVISIBLE DE ITAIPÚ: TIERRA, DIGNIDAD Y TIEMPO DE JUSTICIA
Por Oscar Martín, sj
Hay heridas que permanecen abiertas en la memoria de los pueblos: en sus paisajes perdidos, en sus vidas desgarradas o en sus silencios impuestos. Tal es el caso de la hidroeléctrica de Itaipú y su impacto sobre el pueblo avá guaraní. Este pueblo fue uno de los más gravemente afectados por una obra presentada como símbolo de modernización, pero impuesta a costa del despojo y la expulsión. Su historia nos sigue hablando hoy, no como un reclamo del pasado, sino como una urgencia de justicia del presente.
Al mirar a la realidad histórica paraguaya se percibe con claridad que la colonización no terminó con la independencia sino que mutó, se adaptó y sigue avanzando en la actualidad. Como decía Bartomeu Meliá: “Paraguay es una colonia sin cambios…”. La historia del país ha sido, en muchos sentidos, la de una colonización continua.
Itaipú, construida con dictaduras militares, supuso un nuevo episodio de esta larga cadena de despojos y representó una de las versiones de colonización más sofisticadas: la energética. Detrás del discurso del “progreso nacional” se escondió una maquinaria de poder y acumulación que benefició fundamentalmente a Brasil y a una élite aliada al régimen stronista, al tiempo que desplazaba a comunidades enteras, sobre todo, de indígenas.
En las profundidades de su lago se ocultó la historia de comunidades expulsadas sin consulta, de familias borradas de los registros, de culturas enteras desplazadas de sus lugares sagrados. Para los avá guaraní, el río Paraná no era solo fuente de pesca o agua. Era vínculo espiritual, memoria viva, cementerio ancestral, escuela de la palabra y del canto. Al perder sus tierras, su “tekoha”, no solo perdieron un recurso: perdieron también su “teko”, su modo de estar en el mundo.
En ese proceso se selló una injusticia estructural. A pesar de su tradición migrante, los avá guaraní habitaron por siglos las orillas del Paraná. Resistieron a las reducciones jesuíticas, al “despojo legal” de Carlos A. López, al remate de tierras tras la Guerra de la Triple Alianza. Pero fue la construcción de Itaipú lo que quebró definitivamente su continuidad territorial. En 1979, la Ley 752 expropió 165.000 hectáreas con el pretexto de utilidad pública. El resultado: comunidades inundadas, desplazadas, invisibilizadas. Según testimonios, algunos ancianos, al ser trasladados, simplemente dejaron de comer y prefirieron morir. El desarraigo también puede matar.
A todo esto se sumó el ocultamiento deliberado. De unas 36 comunidades afectadas, solo 7 fueron reconocidas oficialmente. Las demás quedaron fuera de cualquier proceso de compensación. Aunque Itaipú financió proyectos, estudios y promesas, con el paso del tiempo sencillamente miró hacia otro lado. El reclamo de tierra por parte de los avá guaraní organizados ha sido constante desde los años noventa. Pedían solo una parte de lo que perdieron, pero sus reclamos han sido ignorados.
Esta profunda herida provocada a los indígenas es también una deuda nacional, porque al negarse a reparar el daño, el país reproduce una estructura de exclusión que se arrastra desde la colonia y que se ha agrandado. Hay que señalar con claridad que no hay soberanía ni desarrollo auténtico posible sobre cimientos construidos con despojo. Y no habrá reconciliación verdadera sin justicia para quienes fueron sacrificados en nombre de un supuesto progreso.
Aunque llena de interrogantes por cómo se está llevando a cabo, la renegociación del Tratado de Itaipú en 2025 ofrece una oportunidad única, no solo para hablar de energía o tarifas, sino para revisar lo que fue arrebatado. Una oportunidad para escuchar a los pueblos, reconocer la deuda y recompensar parte de lo robado. No se trata de un gesto simbólico, sino de un paso necesario hacia una convivencia fundada en la dignidad y la equidad.
El pueblo avá guaraní sigue esperando. No reclama privilegios, sino su derecho a tierras para vivir como pueblo y respeto para su modo de vida. Su resistencia silenciosa expone una verdad muy incómoda al Gobierno: que este país ha avanzado sobre cuerpos desplazados y memorias arrasadas. Estos hermanos son una voz que recuerda una obligación moral y política de justicia para con ellos; recuerda que no hay futuro que valga la pena para nuestro país si se construye sobre la negación, el desprecio o la injusticia.