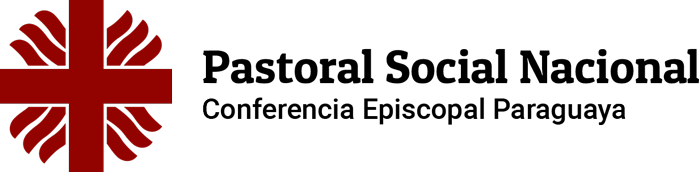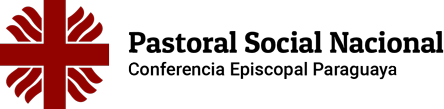18 Feb TIEMPOS Y TIEMPO DE DIOS (128). PARAGUAY, LA CRISIS CLIMÁTICA Y EL PANEL INTERNACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC)
Por Oscar Martín, sj
Señalábamos el mes pasado que el cambio climático avanza de manera implacable en Paraguay: sequías intensas, olas de calor como la que estamos viviendo en estas semanas, lluvias erráticas que devastan cultivos y ponen en riesgo la seguridad alimentaria son solo algunos ejemplos. No deja de llamar la atención la baja conciencia colectiva de la gravedad de esta realidad. Sin embargo, esto es un lujo que en Paraguay no nos lo podemos permitir. Para abordar esta realidad de manera efectiva, es importante comprender el aporte del IPCC y las advertencias específicas que ha emitido sobre América Latina y concretamente Paraguay.
El IPCC fue creado en 1988 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con la misión de evaluar de manera objetiva y científica la información disponible sobre el cambio climático, sus impactos y posibles respuestas. El IPCC no hace investigaciones propias, sino que analiza miles de estudios científicos realizados en todo el mundo para ofrecer un diagnóstico claro y basado en evidencias.
A diferencia de muchas instituciones, sus informes son elaborados por miles de científicos de renombre mundial que trabajan gratuitamente como un servicio a la ONU y a la humanidad. Este carácter voluntario y riguroso garantiza que sus evaluaciones no respondan a intereses políticos ni económicos, sino únicamente a la realidad científica. No es casualidad que el IPCC haya recibido el premio nobel de la paz en 2007, por su labor en la lucha contra el cambio climático.
Sin embargo, la independencia científica no siempre ha sido respetada en otras esferas. Un caso emblemático es el de Monsanto, señalada en múltiples ocasiones por manipular investigaciones científicas para favorecer sus productos. En 2017, documentos internos filtrados en el marco del Monsanto Papers revelaron que la empresa pagó a científicos y redactó estudios falsos para minimizar los efectos cancerígenos del glifosato, ingrediente activo del herbicida Roundup. Además, se demostró que Monsanto presionó a reguladores ambientales para influir en las decisiones sobre la seguridad del producto. En Paraguay campea a sus anchas.
Uno de los aspectos que otorga mayor credibilidad al IPCC es su metodología. Al presentar sus hallazgos, el IPCC clasifica sus evaluaciones en tres niveles: “probable”, significa el 66-100% de certeza de que un evento climático suceda; “muy probable”, de 90-100% de certeza; “extremadamente probable”, de 95-100% de certeza. Este enfoque permite a gobiernos y ciudadanos comprender con precisión el nivel de certeza científica sobre diferentes escenarios climáticos. Cuando el IPCC afirma que algo es «extremadamente probable», significa que hay una certeza casi absoluta de que acontezca.
El IPCC elabora tres tipos de informes: el Informe del Grupo de Trabajo I analiza la base científica del cambio climático y sus causas; el Informe del Grupo de Trabajo II evalúa los impactos, la vulnerabilidad y las posibilidades de adaptación; el Informe del Grupo de Trabajo III examina estrategias para mitigar el cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.
Estos informes se presentan en tres formatos, según los públicos: el Informe General es un documento extenso y detallado con toda la información completa; el Resumen Técnico, se dirige a científicos y expertos y el Resumen para Responsables de Políticas es un documento dirigido a los tomadores de decisiones.
Los informes del IPCC muestran a América del Sur como una de las regiones más vulnerables al cambio climático, y Paraguay no es la excepción. Sin embargo, más allá de las proyecciones alarmantes, es fundamental volver a señalar que la mayor responsabilidad de esta crisis climática del país se debe al modelo extractivista y a la expansión del agronegocio y la ganadería, que ha llevado a Paraguay a una deforestación tan acelerada como extrema. Del Chaco y del bosque atlántico se han eliminado millones de hectáreas de bosque y se continúa haciendo como si nada pasara. Por otro lado, nuestro gobierno sigue sosteniendo y promoviendo esta política depredadora.
Pero también hay que señalar como un factor a tener presente la indiferencia social ante esta grave realidad. Nuestra sociedad aún percibe el cambio climático como un problema lejano, sin comprender que sus efectos están aquí y que ya impactan gravemente nuestro bolsillo, nuestra salud, nuestro presente, nuestro futuro y el futuro de las próximas generaciones.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, advirtió recientemente que, “nos estamos dirigiendo hacia un desastre climático. La era del calentamiento global ha terminado y ha comenzado la era de la ebullición global”. Su declaración no es un mero alarmismo, sino un llamado desesperado a la acción: ¿Cuántas miles de ht. más de bosques tienen que desaparecer?, ¿hasta qué extremo tiene que llegar la desertificación del país?, ¿cuántos miles de niños más tendrán que enfrentar un futuro sin agua, con temperaturas extremas y un país devastado por la ambición sin medida y la irresponsabilidad?
Urge responder con compromiso. Si no buscamos juntos como sociedad formas de afrontar esta grave situación, podríamos decir que, además del desafío del cambio climático, nuestra falta de respuesta también forma parte del problema.