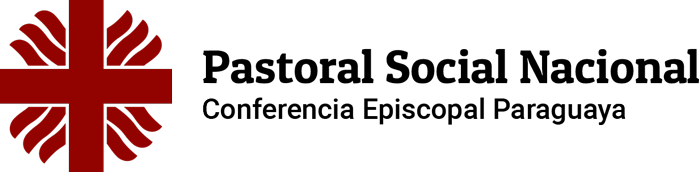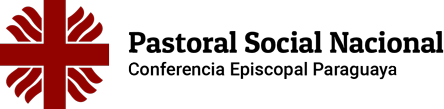24 Abr TIEMPOS Y TIEMPO DE DIOS (117). VIOLENCIA, MUERTE Y EL ESCANDALO DEL BIEN
Oscar Martín, sj
Les decía la semana pasada que la realidad de un Dios cercano, que se identifica con el dolor de los seres humanos, es hasta tal punto fuerte que puede ser considerado digno de fe o todo lo contrario. La adhesión amorosa a ese Dios crucificado no permite una fe banal o superficial, caricatura de un ser supremo; de un dios que mira desde arriba, casi con desdén, el sufrimiento y el dolor de los seres humanos.
Pero hay que decir que si la realidad hiriente del sufrimiento humano, del injusticiado, hace tan difícil la fe para muchos, también puede ser problemático lo contrario; es decir, también puede sernos extraña, chocante, la presencia persistente del bien en el mundo.
Así lo constataba un famoso científico y filósofo francés Jean Rostand. Rostand era ateo, pero una persona profundamente inquieta durante toda su vida. Poco antes de su muerte se hacía la siguiente reflexión: “El problema no es que haya mal. Al contrario, lo que me extraña es el bien: que de vez en cuando aparezca (…) el milagro de la ternura (…). La presencia del mal no me sorprende, pero esos pequeños relámpagos de bondad, esos rasgos de ternura son para mí un gran problema”. El problema al que se refería es que esa constatación de la persistencia del bien le hacía pensar que no todo en la tierra tiene como origen las moléculas, la física, la pura biología; como si el amor y la ternura no pudiesen brotar desde ahí, sino desde una realidad distinta…
Ante el estruendo infernal de las guerras, la violencia y su fuerza destructora, ante tanta injusticia, represión y exclusión de millones de seres humanos sumidos en un sufrimiento casi sin límite, el acontecimiento de la Pascua nos coloca de frente a la primacía de un Dios fiel y amante de la vida.
El grito primigenio de las primeras testigos de la resurrección de Jesús -que renovamos en cada celebración anual de la Pascua- es el de, “resucitó el Señor” o, mejor todavía: “Dios resucitó a su Hijo Jesús, librándolo del poder de la muerte”.
Esta experiencia vital que se prolonga y comunica a lo largo de los siglos nos ubica ante dos cuestiones fundamentales de nuestra fe. La primera es que Vida es la palabra última y definitiva que Dios pronuncia a la humanidad; la segunda -que es motivo de profunda esperanza especialmente para las víctimas inocentes de hoy y de toda la historia- es que ese Dios a quien tenemos como Señor y Padre amoroso, es un Dios que siempre hace justicia, pero al modo divino.
Cuando Dios resucita a a su Hijo Jesús, el Padre no está haciendo otra cosa que hacer justicia a una víctima inocente, a un ajusticiado injustamente por los hombres. Lo que quiero decir es que la resurrección de Cristo es la reacción de Dios a lo que los hombres han hecho libremente con su Hijo.
Lo grandioso es que lo que hace con su Hijo Jesús es lo que hace también con todos sus hijas e hijos, pero de modo muy especial y concreto con los injusticiados, con tantos millones de inocentes que han sufrido y sufren todo tipo de atropello, violencia y muerte.
Esto tal vez puede ayudarnos a iluminar un poco más acerca de Quién y cómo es Dios; de cómo actúa y cómo, aún respetando la libertad de los que decidieron matar a su Hijo, cuando ya todo estaba hecho, obra y recrea sus maravillas levantándolo de la muerte, liberándolo del sepulcro, mostrando así fidelidad y amor hasta el extremo.
Alcanzados por esa vida definitiva, y en respuesta agradecida a ella, es de ahí de donde brota nuestro compromiso cristiano de estar del lado de las víctimas que este sistema económico de muerte produce, de luchar en nuestra realidad contra todo lo que destruye, mata y deshumaniza. Y esto mientras, confiadamente, esperamos la plenitud de la justicia divina.