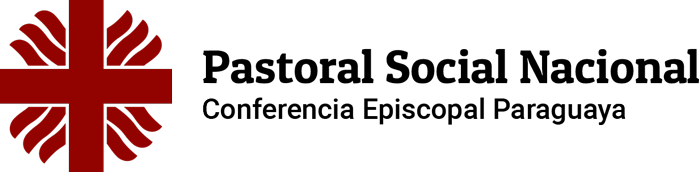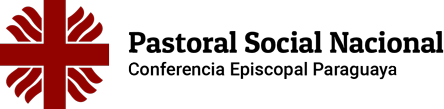13 Oct TIEMPOS Y TIEMPO DE DIOS (105). LOS INDÍGENAS EN ASUNCIÓN, RECLAMOS, INJUSTICIA
Oscar Martín, sj
La marcha de indígenas sobre capitales de países latinoamericanos con población nativa no suele ser muy frecuente. Hace poco era noticia movilizaciones mapuches en Santiago de Chile. Poco antes fue en Quito, donde indígenas ecuatorianos sometieron a una fuerte presión al actual gobierno; y antes tuvo lugar en Brasilia con etnias de la Amazonia brasileña. En estos días acontece en Asunción.
La causa de estas manifestaciones es esencialmente la misma: vienen porque son pobres. Pero la pobreza extrema que viven los indígenas es una pobreza causada, han sido empobrecidos por otros y, por tanto, vienen por causa de una clamorosa injusticia. Una injusticia que se sigue acrecentando, en el caso paraguayo, con leyes deplorables como la de Zavala-Riera, que se suma a toda una historia de exclusión, abandono y humillaciones que más y más toma forma de verdadero plan de exterminio.
Vienen a una ciudad que se denomina “madre de ciudades”, pero que, en realidad, repudia y desprecia a sus propios hijos. Una ciudad cuyas autoridades transforman hasta lo más genuinamente público como son las plazas, en lugares enrejados y hostiles, ajenos y privatizados, convirtiéndolos en frías piezas de museo, inservibles como refugio y abrigo de los que vienen de lejos buscando calor humano y justicia para su causa. Los que por cientos de años han sido los señores de casi todo el territorio nacional, hoy -como dice el Evangelio- no tienen ni donde reclinar su cabeza.
Su pliego de reivindicaciones contiene 35 pedidos sobre necesidades básicas: de salud, educación, alimentación, bienestar social, protección jurídica, seguridad, etc. Pero lo esencial de sus pedidos tiene que ver con sus derechos históricos sobre la tierra, que no es otra cosa que lo que les garantiza la constitución nacional.
El P. Bartomeu Melià, sj, explicando los términos ‘tekoha’ y ‘teko, expone hermosamente por qué los indígenas no pueden subsistir sin tierras. El tekoha, señala Melià, es el lugar del teko, es decir donde se despliega el modo de ser guaraní; es el lugar donde se vive al estilo guaraní, con sus tradiciones, sus plantaciones, sus productos de la chacra, donde se busca la suficiencia alimentaria, se practica la religión, se relatan los mitos. Es el lugar de la comunidad donde hay espacio para todos. Es la tierra, pero también el espacio de las relaciones humanas, del don y del intercambio gratuito. Por ello para los indígenas es absurdo, inconcebible la división o venta de la tierra. “Eso no se hace con una madre…”.
Pero el P. Melià, nos dice también el por qué los guaraníes la han perdido. “Cuando los guaraníes permanecieron en sus territorios son precisamente ellos quienes mejor los cuidaron”. Por esta razón los tekoha guaraníes se hicieron tan apetecibles y ambicionados, como tierra y monte virgen… “porque no habían sido manoseados irresponsablemente, ni dejados en puro desierto pelado, despreciable. Esos territorios que nunca fueron vendidos, fueron hasta bien entrado el siglo XX una reserva de bienes incalculable, que los intrusos de los últimos tiempos han codiciado y usurpado sin razón, sin ley y sin permiso, y han explotado hasta acabarlos… Nadie puede explicar con qué derecho ese territorio… pudo pasar a manos ajenas y ser pisado hasta no dejar un resto de selva”.
Por esta razón, como decía, aunque la reivindicación de justicia de los indígenas consta de 35 puntos, el karaku, lo fundamental de su reclamo es la tierra, es del tekoha absolutamente imprescindible para poder vivir su teko dignamente.
En el tema indígena en Paraguay vivimos una situación hiriente e inaceptable desde todo punto de vista. Los datos nos dicen que apenas un 2% de la población del país ha acaparado -en gran medida de manera fraudulenta e ilegal- el 89% de las tierras agrícolas. Un 2% de la población que, produciendo una inmensa riqueza para el exterior y para sí mismos, genera, a su vez, una inmensa destrucción, desolación y pobreza para el interior del país y la mayoría de su gente; y de todos, de modo muy particular a los indígenas.
Ante la presencia de nuestros hermanos en Asunción y de sus justos reclamos; ante la constatación de que parte de los principales implicados y responsables de esta realidad descaradamente injusta se declaran cristianos y tienen responsabilidades de Estado, para animarlos de verdad al cambio de mirada, y sobre todo de corazón, ayuda recordar las palabras que el gran evangelizador Bartolomé de las Casas dirigiera a los poderosos de sus tiempo al contemplar el saqueo y el extermino al que sometían a los indígenas: “Del más chiquito y más olvidado tiene Dios una memoria muy reciente y muy viva”.