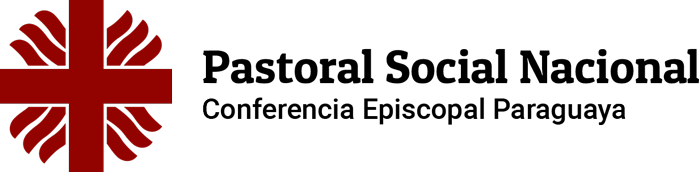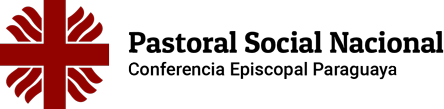26 Oct TIEMPOS Y TIEMPO DE DIOS (106). RELATOR ESPECIAL DE LA ONU EN PARAGUAY, REPRESIÓN A LOS INDÍGENAS EN CAAGUAZU Y LA IMPORTANCIA DE LA MEMORIA.
Oscar Martín, sj
Del 3 al 14 de octubre tuvimos la visita en nuestro país de un relator especial de la ONU, el Sr. Marcos Orellana. Su paso por Paraguay concluirá con un informe sobre el uso de sustancias tóxicas y sobre derechos humanos que será expuesto ante el Consejo de DDHH en 2023.
El relator en una conferencia de prensa dio a conocer algunos datos, que los comparto al tiempo que los interpreto buscando luz y respuestas a realidades injustas que vivimos como país.
Una de las primeras observaciones generales que señaló Orellana fue su sorpresa en relación a nuestro país que, habiéndose comprometido a nivel internacional bajo firma al cumplimiento de las leyes ambientales, sencillamente no cumple la mayoría de ellas. Para relator especial esto trae dos consecuencias graves: a) “Genera desprotección de las personas frente a riesgos ambientales, particularmente en el ámbito de la extracción agroindustrial”; b) Se corre el riesgo de que el país quede “fuera de mercados internacionales que cada vez más buscan asegurar cadenas de suministro respetuosas del medio ambiente y los derechos humanos”.
En relación a los pesticidas, Orellana fue claro en denunciar la hipocresía de países que prohiben el uso de algunos en sus territorios por ser muy peligrosos, pero que los producen y los exportan a otros países más pobres. Denunció el mito -una mentira muy arraigada en los sectores aproexportadores de nuestro país- de que los agrotóxicos sean necesarios para alimentar al mundo. Aprovechó para señalar la influencia, “tan poderosa como indebida”, de las empresas en la política pública sobre los agrotóxicos en Paraguay. “El modelo de producción agraria instalado en Paraguay se caracteriza en gran medida por los monocultivos de soja y la utilización de agrotóxicos”.
Sobre este punto veo interesante señalar algunos datos actuales investigados por el Centro de Estudios Heñoi, en relación al informe del relator de la ONU. Esta institución señala que entre 2011 y 2021, los herbicidas importados crecieron en 375% (de 8.830 a 41.918 toneladas); los fungicidas de 994 a 11.302 toneladas (un aumento del 1.036%) y los insecticidas aumentaron de 4.185 a 8.732 toneladas. En conjunto, afirma Heñoi, “los tres tipos de plaguicidas pasaron de 14.010 toneladas importadas a 61.953 toneladas en tan solo 10 años, un salto de 342%”.
Según Heñoi lo más inquietante en este inmenso aumento en la importación de plaguicidas es que fue más de veinte veces superior al crecimiento de la extensión de la plantación de los cultivos. En esta gran desproporción queda claro que el mayor uso de plaguicidas por hectárea intensifica todavía más impacto ambiental negativo en suelos, agua y biodiversidad. El otro elemento que pone en evidencia es el del empobrecimiento de la tierra.
Marcos Orellana destacó también el crecimiento vertiginoso del agronegocio y el achicamiento de la producción campesina. Si la agroindustria creció un 234% en 20 años, la agricultura campesina se redujo a la mitad en ese período de tiempo. Así de dramática pintó la realidad.
Se detuvo en develar a una de las hipocresías manifiestas del Estado paraguayo en relación al cuidado de la ecológica con la promulgación en 2024 de la ley 2524 de “deforestación cero”. Aunque está la ley, señaló, “sin embargo, de acuerdo con mapeos satelitales entre 2006 y 2016, se deforestaron un promedio de 60 hectáreas por día” en el país.
Orellana fue firme al señalar que la deforestación se produce en un contexto de inequidad territorial y de tierras que fueron otorgadas ilegalmente durante la dictadura estronista a sujetos que no entraban dentro de la reforma agraria. Estas “tierras conocidas como malhabidas suponen prácticamente el 20% del país y son las mejores tierras de cultivo”. Esto, señaló, “genera conflictos territoriales y exclusión”.
Esto es exactamente lo que ha vivido la comunidad Ava guarani de 15 de enero, en Nueva Toledo, Caaguazú, el pasado 19 de octubre. Ese día centenares de policías y guardias privados de la estancia vecina, con un helicóptero sobrevolando sobre ellos y con una fiscala a la cabeza, atropellaron a sus 35 familias en su propio hogar. Sembraron el terror en niños, ancianos, mujeres y adultos. Quemaron sus humildes casas, se robaron sus útiles de trabajo, sus gallinas, sus patos, su carbón, faenaron y se comieron allí mismo dos chanchos,
“incautaron” 12 motos, quemaron parte de sus chacras…
Este atropello es uno más de muchos. Una dolorosa herencia de la dictadura que en estos últimos años se ha convertido en represión sistemática, implacable e inmisericorde a todo lo que estorba al sistema extractivista y depredador que nos domina: casi siempre indígenas y campesinos.
Para ello el Estado fabrica los medios legales, las leyes ad hoc para perseguirlos, reprimirlos y también para borrar del imaginario social cualquier resquicio que recuerde el pasado ilícito o mal habido de las propiedades usurpadas. La ley Zavala-Riera es prototipo de ambas cosas: modelo de represión y de estrategia de búsqueda de olvido.
La ventaja, pero también la tragedia de nuestros hermanos indígenas es que llevan el sello de propiedad de sus territorios en sus propios cuerpos, en sus rostros, en su propio nombre: ‘indígena’: ‘nacido dentro de la tierra que habita…’. Y esto les está llevando a padecer una represión salvaje, casi hasta el aniquilamiento.
Y es que, si nos fijamos bien, los indígenas de hoy son en realidad testigos peligrosos. Con su mísera existencia testifican y denuncian que la injusticia que viven, su pobreza, no es por mala suerte o por casualidad, sino que tiene unas causas y causantes, unos responsables directos y una historia bien concreta, con un origen bien preciso. Su vivir, su perseverar significa que la posibilidad de lograr justicia para su causa -la devolución de sus tierras ancestrales- siga latente, siga firme.
En la problemática de las tierras mal habidas hay una clave fundamental: la de la reparación del daño histórico sufrido por indígenas y campesinos para dar pasos hacia un país más reconciliado.
Por ello hay que valorar mucho que el Sr. Orellana, relator especial de la ONU, no solo no haya olvidado esta realidad de las tierras mal habidas, sino que la haya colocado claramente sobre la mesa como un tema pendiente para afrontar como país.